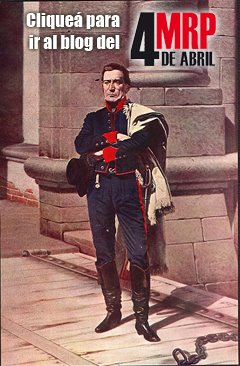Por César Tiempo
Por César TiempoFormado como Jorge Luis Borges o Leopoldo Marechal en la incubadora literaria de la revista Martín Fierro de los años 20, Ernesto Palacio (1900-1979) abandonó el espíritu socarrón y malcriado de la publicación para volcarse a la búsqueda de la identidad nacional. Impulso éste que lo llevó desde el nacionalismo hispanista y católico hasta las filas del primer peronismo, del que llegó a ser diputado nacional entre 1949 y 1955.
Su sorprendente prosa produjo algunos textos muy recomendables, entre los que se cuentan La historia falsificada (1939), Catilina contra la oligarquía (1945), Teoría del Estado (1973) o Historia de la Argentina (1954).
En 1976, la revista Crisis le dedicó un informe y varios testimonios. De allí obtuvimos este retrato entrañable trazado por su amigo César Tiempo.
Cosa curiosa: son muy pocas las fotos que registran las reuniones del grupo Martín Fierro en las que aparece Ernesto Palacio. ¿Indiferencia a la notoriedad, a la promiscuidad del catálogo, a la poesía de lo inservible? Todavía no lo sé.
Palacio era el más chisporroteante, el más alegre y desaprensivo de todos, doctor en sornas y facecias, y además dueño de un pintón de latín lover o de paseante distinguido de la Ring Strasse de Viena, cuya presencia en los chitones literarios ayudaba a rasgar las horas forradas de tedio, mientras otros se empeñaban en fabricarse una soledad de consumo para afrontar la obra maestra que no llegaría nunca.
Creo haberlo visto de bastón y polainas tomarse a trompadas con Juan de Dios Filiberto en la puerta del Tortoni después de haberse reído de un actor de la compañía de Pirandello que había recitado macarrónicamente estrofas del Martín Fierro. ¿Lo estaré soñando? Su agudeza era deslumbrante, como lo recordó hace poco Petit de Murat, el más joven pero no el de menos agallas del plantel.
Ernesto Palacio, que nunca le dio importancia a su importancia, a la importancia de llamarse Ernesto, prefirió en sus primeras escaramuzas ser Héctor Castillo (un castillo es siempre un palacio más moderado) y con ese nombre escribió páginas agudas y divertidas sobre las que el tiempo quiere pasar su esponja y no puede. Por supuesto que el Ernesto Palacio de Catilina y de la Historia Argentina, se reveló sin disputa maestro mayor de obras maestras, demostrando que entendía como pocos el mundo en que se movía y en el que se movieron otros congéneres —ilustres o no— antes que el.
La madurez le enseñó que ya no había necesidad de tomarle el pelo a nadie, si bien en su Historia se mete con alguna gente empingorotada cuyos apellidos ilustran difundidas calles de nuestra ciudad, actitud que le valió algunos pleitos memorables Por otra parte, cuando publicó Catilina un humorista de reata dijo no sé dónde, glosando al tango —No te aflijas, Catilina— ya vendrán tiempos mejores, que nos hizo recordar la inclinación de Ernesto a la dicacidad y que en sus buenos tiempos de sagitario lanzó rehiletes punzantes a diestra y siniestra desde las columnas de Martín Fierro como éste dedicado al poeta Alfredo R. Bufano, nacido en la bella Nápoles:
Vengo de Mantecón y voy en casa
donde me espera mi adorada esposa,
rodeada de los nenes, sonrosada,
propio como una rosa.
O este comentario dedicado a Ricardo Rojas, después de asistir a una conferencia suya:
Teatralmente leíste tu grave Infundio,
y entre música y ripios de la comparsa,
acabóse la triste, solemne farsa
de tus bodas de plata con el gerundio.
También le dedicó un epitafio a Manuel Gálvez:
Bajo esta losa pesada
libre de malos momentos
tiene Gálvez su morada.
Sus versos no fueron nada,
sus novelas fueron cuentos.
Gálvez, que ya había tratado a Ernesto en Amigos del Arte y de quien anduvo distanciado precisamente por los chistes que le hacía desde las troneras de Martín Fierro, terminó haciéndose muy amigo suyo. Gálvez, a quien hacíamos bromas estúpidas sobre su sordera, sobre sus accesos de autosobrevaloración, perfectamente justificados, anduvo siempre sobre pistas seguras y quería a quien merecía su afecto.
Ernesto se reía de los escritores envarados y de los poetas moquillentos, pero llegó un momento en que supo amainar sus burletas y respetar a quien merecía ser respetado. Ya se dijo que el humorista verdadero llorará en silencio por las desgracias que no puede evitar pero será generoso llegado el momento de enjugar los déficit de justicia.
Cierta vez que Gálvez nos invitó a compartir un té en el Jockey Club a Blomberg y a mí, nos contó que Ernesto Palacio, siendo diputado nacional, presentó a Manuel Ugarte a Perón, que acababa de asumir la Presidencia. Ugarte, que estaba pasando serias dificultades, después de haber recorrido el Continente en tren de conferencias defendiendo el sagrado derecho de América a su autodeterminación, fue designado Embajador en Nicaragua, donde le cupo en suerte inaugurar la estatua de Rubén Darío, su fraternal amigo, donada por el gobierno argentino a iniciativa suya.
No fue ese el único gesto panadélfico de Palacio. Intervino, además, en el nombramiento de Pedro Juan Vignale, finísimo poeta y arqueólogo, como Embajador ante el gobierno de Venezuela y anduvo haciendo gestiones en favor de Arturo Cerretani, el gran novelista, que debía radicarse en Londres, gestiones que frustró la revolución del 55.
Ernesto Palacio es un auténtico filántropo, un gaucho, y no sé si esa bella cualidad deriva del hecho de haber nacido en San Martín, cerca de los pagos de José Hernández, que fue la bondad personificada. Abogado, profesor, traductor, ministro, diputado nacional, presidente de la Comisión Nacional de Cultura, Ernesto Palacio es esencialmente un poeta que escribe en prosa y actúa como Dios manda.
Anduvo en los grandes bailes y bailó bien todas las piezas con un talento que no se aguaba en las acedas madejas de las contradicciones. Siempre supo lo que quiso, siempre quiso lo que hizo.
Como testimonio de la seriedad de su labor no están sólo sus libros originales sino la excelente versión de los poemas insólitos de Alejandro Korn, publicada por el instituto de Estudios Germánicos de la Facultad de Filosofía y Letras, en 1942.
Lo veo poco a pesar de admirarlo tanto. Antes solía encontrarlo en la imprenta de los Porter en los tiempos de Martín Fierro, en algún bar de la Avenida de Mayo, en el subsuelo de "La Peña", en alguna conferencia, en el vaivén de la calle Florida, siempre cordial. Ultimamente nos dejamos de ver. La vida está conflagrada de problemas, de vicisitudes. El tuvo un accidente, un cruel accidente, yo tuve otro, otros.
Amigos comunes me traen noticias suyas. No hace mucho me encontré con un hijo suyo, con quien lo estuvimos recordando, lo mismo que con la señora viuda de Bermúdez Franco, el dibujante genial de quien Ernesto fue noble amigo. Me traen noticias del alto escritor, del originalísimo historiador, desterrado de las historias literarias, olvidado de las antologías al uso.
Claro está que detrás de su nombre queda su obra, dechado de elegancia y preciosa y deslumbrante escritura. Su sátira y sus jácaras descubrieron una juventud cuya poesía participaba de la Gracia, cuya gracia participaba de la poesía. Sabemos que ha construido realmente una obra. Una obra difícil de demoler.
Ernesto Palacio tiene ahora la edad que tenía Galileo cuando demostró la oscilación del globo. Sabe como aquel que el mundo se mueve constantemente y que ese mundo —el nuestro— embellecido y enriquecido por sus sueños seguirá viviendo gracias a los hombres frontales como él, preocupados por los demás, obreros de un quehacer singular, creadores sonrientes y empeñosos, enseñándonos siempre a ser persona, cultivando un arte que es la justa e intransferible afirmación del arte, ajeno a los majaderos de la bulla, al tarantín de los amoladores de lisonjas.